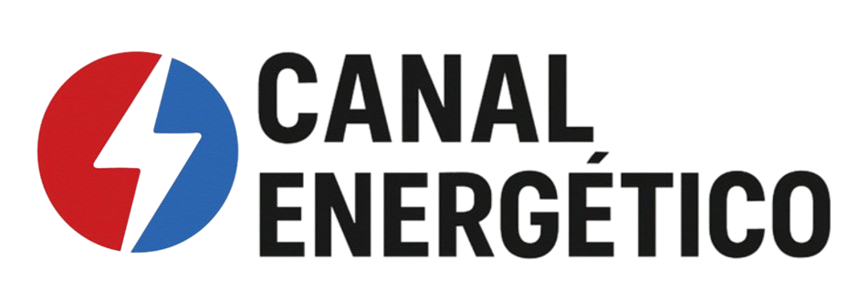Comienzo este ‘ensayo’ con tres premisas fundamentales, que ofrezco como contexto general:
En Panamá, los hidrocarburos han sido y seguirán siendo, por muchísimos años más, imprescindibles para el desarrollo económico sostenible del país;
Con la acelerada adopción global de combustibles ‘sostenibles’ de baja intensidad de carbono, la infraestructura de combustibles existente en Panamá será determinante para el aseguramiento de una madura y confiable cadena de suministro;
Las autoridades necesitan trabajar proactiva y decididamente en la adecuación de los marcos regulatorios, especialmente en el Decreto 36 de 2003, para ‘acomodar’ las opciones de carburantes que vengan a ser adoptados en el país, ya sea por mandatos o por demanda de la industria (internacional, como en los casos de la industria marítima, o como en el de la industria aérea).
Perspectiva Energética de la Administración de Información Energética de EE. UU.
En el telón de fondo vemos una creciente demanda global de energía, que debe más que duplicarse para el año 2050. Frente a esto tenemos dos ‘realidades’: la de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo aumento de demanda de energía al 2050, será apenas marginal; y la de los países que no son de la OCDE, con un pronóstico de duplicación de su demanda.
Las razones subyacentes, por obvias que parezcan, quiero mencionarlas. Por un lado, la mayoría de los miembros de la OCDE son generalmente considerados países desarrollados, con economías de altos ingresos y un índice de desarrollo humano (IDH) muy alto. En los treinta y tantos países de la OCDE, la demanda energética es fuertemente influenciada por políticas, regulaciones y tecnología. Eficiencia energética es quizá el factor determinante en esto.
Ya en el caso de los países que no son de la OCDE, en su enorme mayoría, tienen una perspectiva muy diferente. De los 9.7 mil millones que habitarán el planeta en el 2050, más de 8 mil millones lo harán en los países que hoy no son de la OCDE: las famosas Economías Emergentes y los Países en Desarrollo.
Una economía de mercado emergente es la economía de una nación en desarrollo que se integra en el mercado global, caracterizada por un rápido crecimiento del PIB, el volumen del comercio y un aumento de la inversión extranjera directa. Dependiendo del organismo clasificador, en esta categoría hay no más de 24 países en la actualidad.
Ya en la categoría de los poco más de 150 países en desarrollo vemos economías con una base industrial menos desarrollada y un IDH más bajo en comparación con los países desarrollados. Sin embargo, esta definición no es universalmente aceptada. También no hay un acuerdo claro sobre qué países encajan en esta categoría.
En una sola frase, la creciente demanda global de energía tiene de un lado a los que ‘están muy bien’ y se ocupan de consumo sobrio de energía, y del otro lado, tenemos a la gran mayoría de países, los que 'no están tan bien', abocados a alcanzar un desarrollo socioeconómico equitativo explotanto sus recursos disponibles, tanto fósiles como renovables.
Desde donde lo veo, una cosa es incuestionable: las fuentes fósiles de energía—carbón, petróleo y gas natural—continuarán siendo parte del mix global por muchas décadas más. No hay manera práctica ni contamos con todas las tecnologías necesarias para substituir a los fósiles en el futuro previsible. Intentar hacerlo de forma abrupta y torpe pondría en riesgo la seguridad energética planetaria; las consecuencias podrían se catastróficas.
Panamá es parte integral de esta realidad. Aunque el carbón mineral no es parte importante de la matriz energética del país, los derivados de petróleo son un elemento intrínseco de la economía nacional, y el gas natural, en forma de GNL, ha venido para quedarse y multiplicarse. Todo esto es eficaz y confiablemente importado al país del mercado internacional.
Lo que nos lleva a tener que responder cómo ‘descarbonizar’ la economía panameña a la misma vez que se impulsa crecimiento y desarrollo socioeconómico. Soy de la opinión de que seguiremos carburando fósiles mientras sigamos descarbonizando la economía. El gran desafío es lograr reducir la Intensidad de Carbono de los combustibles que consumimos en el país, desde aquellos para el transporte marítimo, el aéreo y el terrestre, hasta aquellos para la cocción de alimentos, la generación eléctrica y en aplicaciones industriales.
Ya que en Panamá se importan todos los combustibles para estos segmentos, nos preguntamos cómo el país puede lograr convertirse en el anhelado hub de combustibles de clase mundial. Hay varias ideas y proyectos siendo ‘discutidos’ en este momento, unos más ‘probables’ que otros.
Uno de estas iniciativas, que no debería demandar tanto sacrificio, es el de la reglamentación del uso de bioetanol y de biodiesel en mezclas con gasolinas y con Diesel de origen fósil, respectivamente. En el horizonte inmediato, veo claramente la necesidad de importar bioetanol y biodiesel en los primeros años, hasta que la producción nacional de estos biocombustibles eventualmente llegue al punto de poder satisfacer la demanda; para lo que estimo pueda faltar una década (en el caso del bioetanol; ignoro cuáles son las opciones locales para el biodiesel).
La otra medida obvia parece ser la adopción de mezclas de combustibles de más baja intensidad de carbono, como es el caso del SAF para la aviación, y las opciones comercialmente disponibles en el caso de los combustibles para el transporte marítimo. Para ambos casos, el camino que recomiendo seguir es apalancar la infraestructura actual en la definición de las cadenas de valor: muelles, tuberías, tanques, llenaderos de camiones, marcos regulatorios, ecosistemas de prestadores de servicio, etc. No necesitamos reinventar la rueda.
El ‘gran pero’, desafortunadamente, es que el sector de combustibles en Panamá (aún llamado ‘hidrocarburos’ en el país) no cuenta con las mismas herramientas de planificación a mediano y largo plazo, ni con el mismo rigor de análisis con que cuenta el sector eléctrico del país.
Además, por más que yo sea férreo defensor del Decreto 36 de 2003 (y sus modificaciones), que es la norma para los ‘hidrocarburos’ en el país, reconozco que es vital e imprescindible que nos aboquemos a su adecuación para la llegada de nuevos combustibles más ‘sostenibles’.