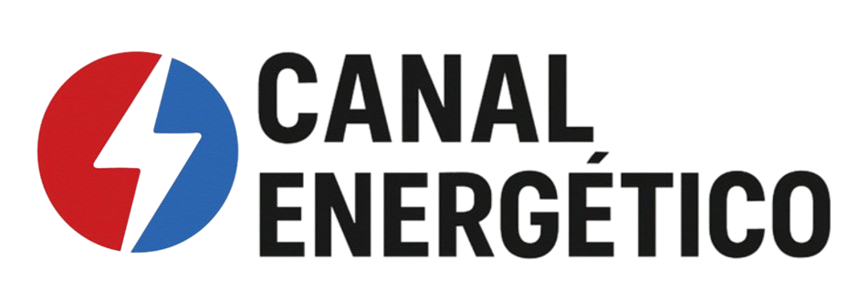Durante una visita oficial a Tokio este 3 de septiembre, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció de forma oficial el inicio del desarrollo del primer gasoducto terrestre interoceánico a lo largo del Canal. El anuncio se realizó ante más de 30 empresas japonesas, entre ellas Sumitomo Corporation, en el marco de una gira que también busca atraer inversión extranjera directa.
El acto no fue simbólico: marcó el arranque de un proceso estructurado y ambicioso que ya tiene hoja de ruta. La Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aprobó la apertura del proceso para seleccionar al concesionario que diseñará, financiará, construirá y operará la obra. Se estima que la licitación y adjudicación del contrato se complete hacia el cuarto trimestre de 2026 .
Pero, más allá de las cifras y anuncios, ¿qué significa realmente este proyecto? ¿Por qué se hace ahora? ¿Qué hay detrás? ¿Y qué implicaciones tiene para Panamá y para el mundo?
¿Qué es exactamente este gasoducto?
El proyecto consiste en la construcción de una infraestructura terrestre de unos 80 km que permitirá transportar gas licuado de petróleo (LPG) desde la costa atlántica hasta la costa pacífica panameña, sin necesidad de pasar por las esclusas del Canal.
El gas —principalmente propano y butano exportado desde Estados Unidos— llegaría en buques al Caribe, sería descargado y trasladado por tuberías hasta el Pacífico, donde volvería a embarcarse rumbo a Asia o Sudamérica. Es decir, se convierte en una segunda vía de tránsito de energía, esta vez por tierra .
Esto reduce costos logísticos, evita congestión en la vía acuática y elimina la dependencia del agua —un recurso cada vez más escaso— para mover este tipo de carga.

Trazado preliminar del gasoducto terrestre interoceánico, desde la costa atlántica hasta el Pacífico, paralelo al Canal de Panamá. Fuente: Autoridad del Canal de Panamá
¿Por qué ahora?
La decisión no es aislada ni repentina. En los últimos años, las sequías históricas han reducido de forma drástica la capacidad operativa del Canal. En 2024, los tránsitos de buques de gas cayeron más del 60 %, y la ACP debió implementar restricciones de calado, lo que limitó aún más los tránsitos de grandes embarcaciones.
Además, la producción de gas en EE. UU. sigue en niveles récord, y Asia —especialmente Japón, Corea del Sur y China— se mantiene como el mayor consumidor global. Las rutas tradicionales, como el Canal de Suez o el Cabo de Buena Esperanza, son más largas, más costosas y menos estables en términos geopolíticos.
Panamá, con su ubicación estratégica, ofrece una solución logística única. Pero el Canal actual tiene un límite físico: el agua. De ahí surge la necesidad de una vía alternativa, terrestre, que no solo complemente, sino que diversifique la infraestructura nacional.
¿Qué se anunció hoy?
El gobierno oficializó el proyecto y lo presentó como el primero dentro de una “Plataforma Nacional de Servicios Logísticos y de Energía”. En Tokio, Mulino dio un paso que el gobierno anterior había dejado avanzado pero no concretado públicamente: anclar el proyecto a una visión país, presentarlo ante posibles socios y alinearlo con una estrategia de crecimiento logístico y energético.
La ACP anunció que:
- El modelo será mediante concesión internacional.
- La licitación constará de tres fases: precalificación, diálogo competitivo y adjudicación.
- Se espera que el operador seleccionado comience la ejecución en 2027.
¿Para qué sirve y qué beneficios trae?
Según datos oficiales, se espera que el proyecto:
- Genere más de 6,500 empleos directos durante la construcción.
- Cree más de 9,600 puestos permanentes en la fase operativa.
- Inyecte alrededor de USD 160 millones durante su construcción y hasta USD 1,500 millones anuales en operación.
- Aporte USD 2,700 millones al PIB nacional anualmente.
Pero más allá de los números, el gasoducto servirá para:
- Reducir la congestión del Canal liberando espacio para otro tipo de buques.
- Evitar interrupciones en caso de sequías prolongadas.
- Reforzar la soberanía energética y logística del país.
- Aumentar el valor agregado de la operación canalera mediante servicios logísticos paralelos.
¿Qué hay detrás del interés internacional?
El anuncio fue escuchado con atención en Japón por empresas energéticas y logísticas. El embajador japonés en Panamá, Hideo Fukushima, declaró que “Japón está interesado en asegurar rutas logísticas seguras y eficientes para su abastecimiento energético”.
El interés de compañías como Sumitomo y otras multinacionales muestra que Panamá está compitiendo por inversiones de alto nivel, y que su propuesta tiene atractivo global.
¿Y desde el punto de vista geopolítico?
El anuncio también tiene lecturas más profundas. En un mundo cada vez más marcado por la fragmentación de cadenas de suministro y rivalidades energéticas, el control de rutas estratégicas vale más que nunca.
El gasoducto panameño se proyecta como:
- Una vía de respaldo si el Canal sufre disrupciones por fenómenos climáticos.
- Una alternativa interoceánica estable frente a rutas como Suez, afectadas por conflictos como el del Mar Rojo.
- Un eje de conectividad energética que podría crecer más allá del gas: amoníaco, hidrógeno, etc.
- Un símbolo de soberanía, en un contexto donde Panamá busca reafirmar el control nacional del Canal y su zona de influencia.
Preguntas abiertas
- ¿Qué empresas participarán en la licitación?
- ¿Se mantendrá el cronograma previsto hasta 2026?
- ¿Cómo se garantizará la sostenibilidad ambiental y social del trazado?
- ¿Se abrirá la puerta a nuevos proyectos energéticos paralelos?
Mulino ha puesto la primera piedra de algo más que una tubería. Si se concreta bien, este proyecto puede cambiar el rol de Panamá en el comercio global, no solo como paso, sino como actor logístico, energético y geopolítico de primer nivel.