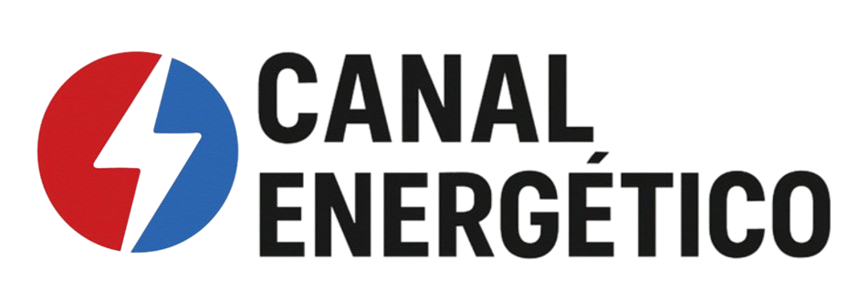Este año Panamá alcanzó un hito en movilidad eléctrica: 667 autos 100 % eléctricos vendidos en los primeros nueve meses de 2025, superando lo registrado durante todo 2024.
Sin embargo, esa cifra solo cobra sentido al ponerla en contexto. Actualmente, circulan en el país unos 2055 vehículos eléctricos, según datos de la Secretaría Nacional de Energía. Es una cantidad todavía muy pequeña si se compara con el tamaño total del parque automotor panameño, que supera los 1.4 millones de vehículos. En otras palabras, la movilidad eléctrica está creciendo, pero sigue siendo una minoría en las calles.

Evolución del número de vehículos eléctricos en circulación en Panamá entre 2015 y 2025. Fuente: Secretaría Nacional de Energía.
El gráfico anterior muestra cómo el crecimiento ha sido constante pero aún incipiente. El salto más notorio ocurre a partir de 2022, coincidiendo con la entrada en vigor de políticas más claras de incentivo, aunque todavía lejos de un cambio estructural en el mercado automotriz nacional.
¿Por qué no hay más autos eléctricos?
Normativas, infraestructura y una transición que será gradual
El país ya cuenta con una legislación moderna que busca incentivar la electromovilidad. La Ley 295 de 2022 y su reglamento establecen beneficios fiscales, definen las estaciones de carga como infraestructura regulada y promueven la adopción de flotas eléctricas en el sector público. Incluso fijan lineamientos para que nuevos edificios reserven parte de sus estacionamientos con conexiones preparadas para vehículos eléctricos.
El problema no está en la falta de leyes, sino en su aplicación. Muchos de esos compromisos dependen de reglamentos secundarios o de la supervisión municipal, y en la práctica las normas existen, pero rara vez se fiscalizan. Pocas alcaldías verifican que los proyectos inmobiliarios incluyan las tomas eléctricas exigidas, y los permisos eléctricos siguen tratándose como procesos tradicionales, sin incentivos reales.
Un ejemplo claro es el Reglamento de Edificación Sostenible (RES), que promueve la eficiencia energética y contempla la inclusión de infraestructura para la carga de vehículos eléctricos en nuevos desarrollos. Su aplicación es obligatoria, pero en la práctica muchos municipios no la hacen cumplir. La falta de supervisión y de sanciones efectivas provoca que los proyectos inmobiliarios pasen por alto varios de sus requisitos, entre ellos la preparación de estacionamientos con puntos de carga. Así, una norma pensada para impulsar la movilidad eléctrica termina quedando debilitada por la falta de control institucional.
A eso se suma que los concesionarios y talleres todavía no han dado el salto completo: faltan técnicos certificados, piezas de repuesto y protocolos claros para mantenimiento de baterías. En términos simples, el ecosistema de soporte aún está madurando.
Infraestructura de carga: cifras que lucen bien, pero no bastan
Según datos regionales de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Panamá cuenta con la mayor proporción de estaciones de carga en relación con su parque eléctrico: alrededor de 10.5 puntos de carga por cada 100 autos eléctricos.
En comparación, Costa Rica, uno de los referentes regionales, tiene apenas 0.3 estaciones por cada 100 vehículos eléctricos, pese a tener un parque total mucho mayor, de más de 22,000 unidades.
Aun así, distintas fuentes estiman que en Panamá existen entre 200 y 300 cargadores registrados, tanto públicos como privados. Esa cifra, aunque destacable en términos relativos, todavía deja al país con desafíos importantes: muchas estaciones no operan todo el tiempo, algunas no son de carga rápida y la mayoría se concentran en la capital. En el interior del país, los espacios de carga son escasos o inexistentes.
Tener infraestructura no equivale a tener acceso real. El usuario promedio necesita seguridad, compatibilidad y cobertura territorial, tres factores que siguen pendientes en la agenda de transición.
Cultura, costo y la desconfianza del comprador
Otro obstáculo es cultural y económico.
El comprador panameño promedio sigue viendo el vehículo eléctrico como una apuesta de riesgo. Aunque el costo de operación (energía y mantenimiento) es más bajo que el de un vehículo de combustión, el precio de adquisición sigue siendo más alto, y muchas personas no cuentan con financiamiento verde accesible.
Además, instalar un cargador doméstico implica trámites, permisos y costos eléctricos adicionales. En edificios antiguos, muchas veces el sistema eléctrico simplemente no soporta nuevas cargas sin una reconfiguración mayor.
También persiste el temor a “quedarse sin carga”, especialmente fuera de la capital, y la duda sobre el soporte técnico: pocos talleres están realmente capacitados para atender autos eléctricos o reemplazar baterías.
Un futuro de coexistencia
La movilidad eléctrica en Panamá avanza, pero no será una sustitución inmediata. A corto y mediano plazo, la realidad será una convivencia entre tecnologías: vehículos eléctricos en expansión, motores de combustión más eficientes y combustibles más sostenibles como los biocombustibles o los combustibles sintéticos.
En este escenario, el vehículo híbrido aparece como una opción razonable para los próximos años. Permite reducir emisiones sin depender completamente de una infraestructura de carga aún limitada, y puede servir como paso intermedio hacia una electrificación más amplia del transporte.
Panamá está dando pasos firmes, pero aún pequeños, hacia un modelo de transporte más limpio. El reto no es solo vender más autos eléctricos, sino construir un entorno que los haga viables, accesibles y confiables para todos.
Fuentes consultadas
- Secretaría Nacional de Energía — Movilidad eléctrica en Panamá (sept. 2025)
- OLADE — Cifras regionales de movilidad eléctrica (informe 2024/2025)
- Ley 295 de 2022 — Incentivos a la movilidad eléctrica
- Decreto Ejecutivo N.º 051 de 2023 — Reglamentación de la Ley 295
- Electromaps — Mapa de puntos de carga en Panamá