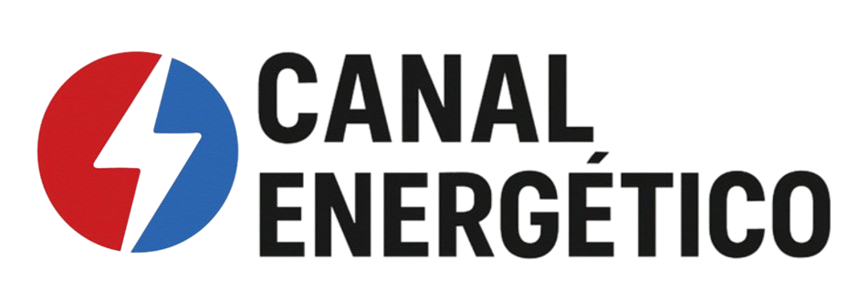Ørsted invirtió alrededor de US$1 500 millones en el proyecto Revolution Wind, actualmente completado en un 80 % y destinado a abastecer a más de 350 000 hogares en Rhode Island y Connecticut. Cuando ya se encontraban instaladas 45 de las 65 turbinas, el gobierno estadounidense ordenó una “paralización inmediata” por supuestos motivos de seguridad nacional, afectando no solo a este parque, sino también poniendo en duda el futuro del proyecto Sunrise Wind y otros en camino.
Hasta 2024, la política federal había sido muy favorable: múltiples permisos aprobados, respaldos como créditos fiscales en la Inflation Reduction Act y una estrategia para potenciar la industria. Pero desde 2025, el Gobierno federal revirtió esa tendencia: se retiraron nuevas áreas para licitar, se emitieron órdenes de detención de proyectos ya aprobados y se profundizó el clima de incertidumbre regulatoria.
Panorama global de la eólica marina
Desde su primera instalación comercial en 1991, el sector ya está presente en unas 21 naciones. A fines de 2024 había 83 GW de capacidad instalada, y se esperaba alcanzar unos 34 GW nuevos por año en 2030. No obstante, algunos retrasos en EE. UU. y Europa han obligado a revisar esas cifras a la baja. Para 2040, aún se proyecta un crecimiento de hasta 15 veces la capacidad actual, movilizando inversiones por cerca de US$1 billón. Las ventajas del offshore son claras (alta capacidad producida, sin conflictos de uso de tierra, complementario a la solar), pero requiere puertos especializados, transmisiones submarinas robustas y marcos regulatorios estables.
La eólica marina se diferencia de la terrestre principalmente por su mayor recurso disponible: en el mar los vientos son más fuertes y constantes, lo que permite turbinas más grandes y con un factor de capacidad más alto, generando más electricidad por unidad instalada. Además, al ubicarse cerca de costas densamente pobladas, puede abastecer directamente grandes centros de consumo sin necesidad de largas líneas de transmisión.
Sin embargo, estos beneficios vienen acompañados de retos importantes: los costos de construcción e instalación son significativamente más altos debido a las cimentaciones en el mar, cables submarinos y buques especializados. También exige puertos adaptados, cadenas de suministro sofisticadas y marcos regulatorios sólidos. En el plano ambiental, es necesario un manejo cuidadoso para evitar impactos en ecosistemas marinos y rutas migratorias de aves.
América Latina y Panamá
En América Latina, el desarrollo de eólica marina está en pañales. Brasil aprobó un marco regulatorio en 2025; Colombia ya diseña su hoja de ruta y prepara subastas; Costa Rica realiza estudios preliminares, y varios países miran la tecnología flotante como opción para sus aguas profundas.
En Panamá, el país se unió en 2023 a la Alianza Mundial de Eólica Marina (GOWA), y la Autoridad del Canal evaluó estudios de viento en la costa atlántica hace algunos años. Aunque aún no hay proyectos concretos, se han identificado potenciales aprovechables. Sin embargo, la falta de infraestructura portuaria y redes de transmisión adecuada sigue siendo limitante.
Reflexión final
El caso de Ørsted demuestra que la eólica marina no depende solo de la ciencia o la ingeniería, sino también de la estabilidad política. Con más de 80 GW instalados globalmente y en ruta hacia múltiples decenas de gigavatios por año, el sector necesita señales claras de continuidad. Para Panamá, este es un momento propicio para fortalecer inversiones estratégicas (planificación marina, puertos, normativa y redes). Su posición logística podría convertirlo en un centro regional clave si EE. UU. retoma el impulso; si no, la región deberá mirar hacia Europa, Asia y fortalecerse desde su propio ecosistema energético.