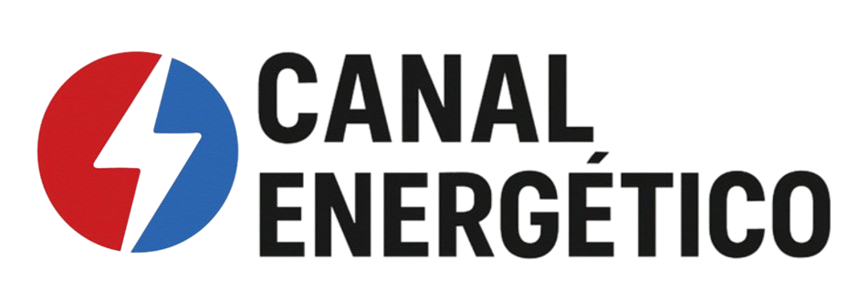Luego de 24 años aspirando al desarrollo de una industria sostenible de biocombustibles en Panamá, la cruda realidad es que los desaciertos han sido lo único cierto.
Días atrás, mientras en la Asamblea Nacional los honorables diputados se debatían en maniobras políticas y argumentaciones para conformar las quince comisiones permanentes para el ciclo 2025-2026, el H. D. Arquesio Arias (PRD, circuito 10-2, Guna Yala), propuso el Anteproyecto de Ley 106, que modifica la Ley 42 del 20 de junio de 2011: "Que Establece Lineamientos Para La Política Nacional Sobre Biocombustibles Y Energía Eléctrica A Partir De Biomasa En El Territorio Nacional".
La iniciativa parlamentar pasaría desapercibida, no fuese porque en ese mismo momento, y a lo largo de muchos meses, la Secretaría Nacional de Energía seguía trabajando en la reglamentación de la sancionada Ley 355 de 31 de enero de 2023, que también reforma la Ley 42 de 2011. Recordando que, poco tiempo después de la instalación del nuevo Gobierno, en julio de 2024, tanto el Presidente Mulino como la Secretaría Nacional de Energía (SNE), elevaron la importancia de reglamentar e implementar la ley en cuestión.
Sabemos que a la fecha ha habido un sinnúmero de reuniones facilitadas por la SNE, con la participación de los operadores de ingenios azucareros y las importadoras-distribuidoras de combustibles en el país. Asimismo, la SNE ha elevado consultas y solicitado análisis con organismos internacionales. No obstante, muy a pesar de que tanto la SNE, como el propio Presidente Mulino, han afirmado que el programa está en la inminencia de implementarse, todo sugiere que adolecemos de una reglamentación para ello.
Y ahí volvemos para el anteproyecto propuesto por el diputado Arias. ¿Para qué y por qué? Son las preguntas para las que no logro encontrar respuestas. Recordemos que la Ley 42 del 20 de abril de 2011, que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional, y que se pretende modificar ‘nuevamente’, luego de reglamentarse e implementarse, gracias a las inversiones en las adecuaciones necesarias en todos los elementos de la cadena de suministro, ‘fracasó’ en 2014. Frente a esta situación, la SNE, volvió a autorizar el uso de la gasolina sin la mezcla de bioetanol. Millones de dólares de las inversiones hechas a lo largo de toda la cadena nacional de suministro nunca fueron recuperados. Hay versiones oficiales, extraoficiales y de ‘corredores’ sobre las razones del fracaso, todas con algún grado de mérito.
“Lo que es innegable es que, a pesar de todos los esfuerzos y discursos triunfalistas, la ‘Política Nacional de Biocombustibles’ no ha podido ser materializada.”
Aquí les dejo, ojalá de una manera objetiva, las razones por las que creo que este tipo de iniciativas legislativas son difíciles de reglamentar e implementar y, lo que es peor, convertirlas en programas sostenibles.
- Falta de estudios con fundamentos de mercado. En el 2011, la ley 42 que aprueba la Asamblea Nacional y que luego sanciona el Ejecutivo, nunca se fundamentó en un estudio de las capacidades presentes y futuras de producción sostenible de bioetanol nacional. Parece que lo único que se tomó en cuenta fueron las competencias técnicas del único productor de bioetanol que parecía interesado en participar en dicho mercado. Parece que nos ‘enamoramos’ de las narrativas de una panacea para el sector agrícola del país: promesa de creación de millares de plazas de trabajo y de generación de millones de balboas. Se nos pasó, como país, que para emprendimientos de esta magnitud necesitamos tener respuestas contundes al cómo hacerlo.
- No hicimos el deber de casa de enumerar las lecciones aprendidas, lo que nos expone a repetir los mismos errores. Con la Ley 355 aprobada y sancionada en el 2023, que reformó la Ley 42 de 2011, quedó claro, nuevamente, que no hicimos, como país, la tarea de entender las implicaciones de las ‘modificaciones’. Para muestra un botón, la SNE, junto a los principales actores del consecuente nuevo ecosistema—empresas importadores-distribuidoras de combustibles, por un lado, y los ‘azucareros’, por el otro —se ha pasado ‘evaluando’ y facilitando diálogos para decidir como reglamentar e implementar la ley. Los escollos, que parecen no ser pocos, corresponden a la necesidad de hacer factible y rentable una ‘nueva’ y modesta industria de biocombustibles, que sería complementaria de la enorme industria de combustibles automotrices en el país. Yéndole bien a la segunda parece que le irá igualmente bien a la primera. Con eso, ni eliminamos la dependencia de los combustibles fósiles ni blindamos al país de las volatilidades esos ‘commodities’. A menos que optemos por maniobras tributarias y de regulación (subsidiada) de precios, que el país tanto aborrece.
- Seguimos insistiendo en demagogia en detrimento de las reglas del mercado y la libre competencia económica. El Anteproyecto de ley propuesto por el H.D. Arquesio Arias parece ir en sentido contrario a la creación de una sólida industria de combustibles oxigenados en el país. Por el contrario, parece querer fortalecer un sector agroindustrial incipiente, asignándoles garantías y permisos exclusivos, para supuestamente impulsar la generación de plazas de trabajo en las zonas agrícolas y rurales del país, ignorando que, en el mejor de los casos, el bioetanol representará apenas un 10% del volumen de todas las gasolinas consumidas en el país, o, en el caso del biodiesel, un 5% en el caso del Diesel. Me repito: tiene que irle bien a la industria de combustibles fósiles importados para que la agroindustria complementaria de biocombustibles ande bien.
Resumo en una sola frase: seguiremos fracasando y frustrándonos e insistiendo en la grandilocuencia, hasta que no entendamos que cambios estructurales a la robusta, confiable y madura industria de combustibles del país demandan estudios con fundamentos de mercado y con carácter científico.